Reflexiones y actualidad
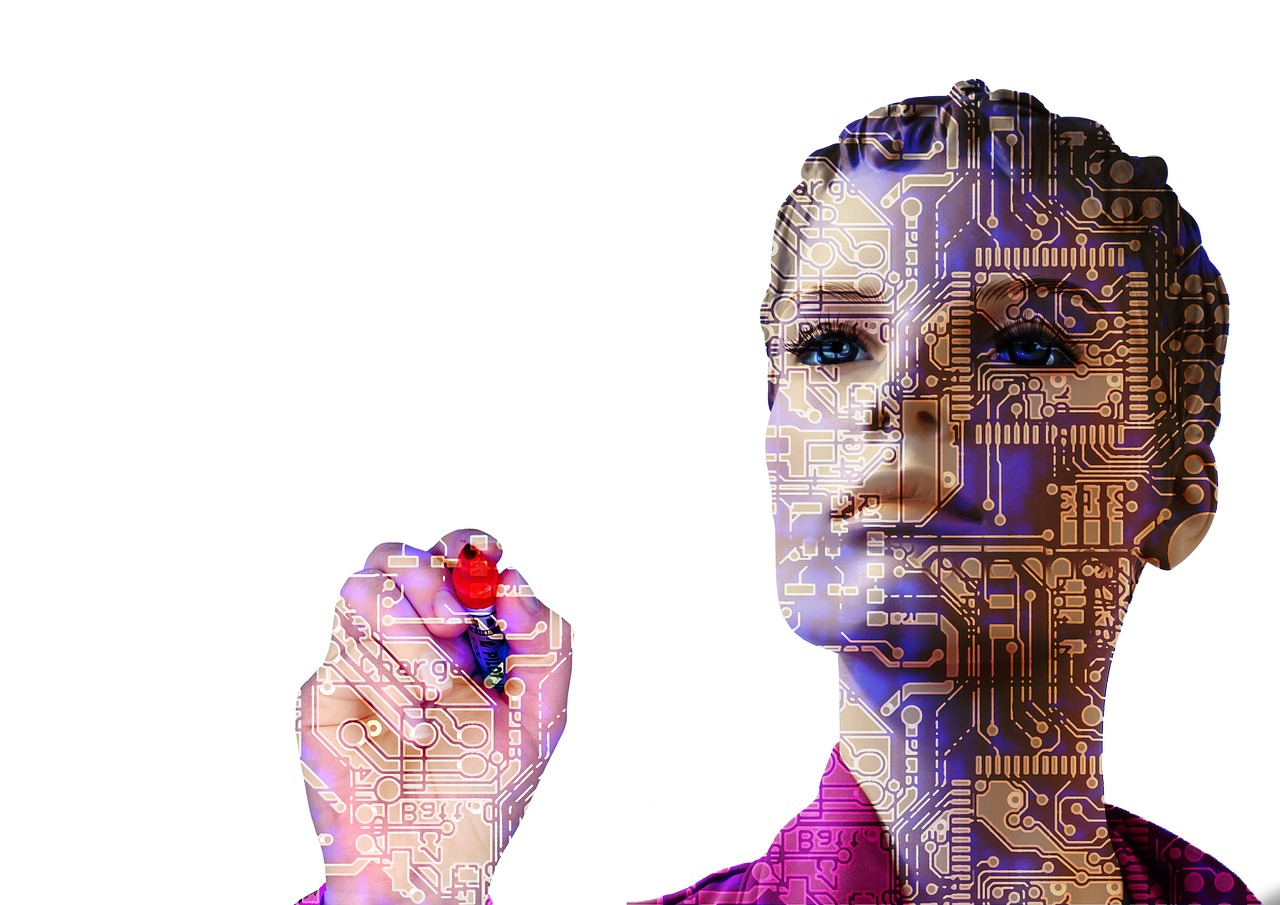
La comunicación, clave en la educación digital
El último post que publicamos trataba de la inteligencia artificial al servicio de lenguaje y cómo esta podía influir en una profesión tan arraigada como
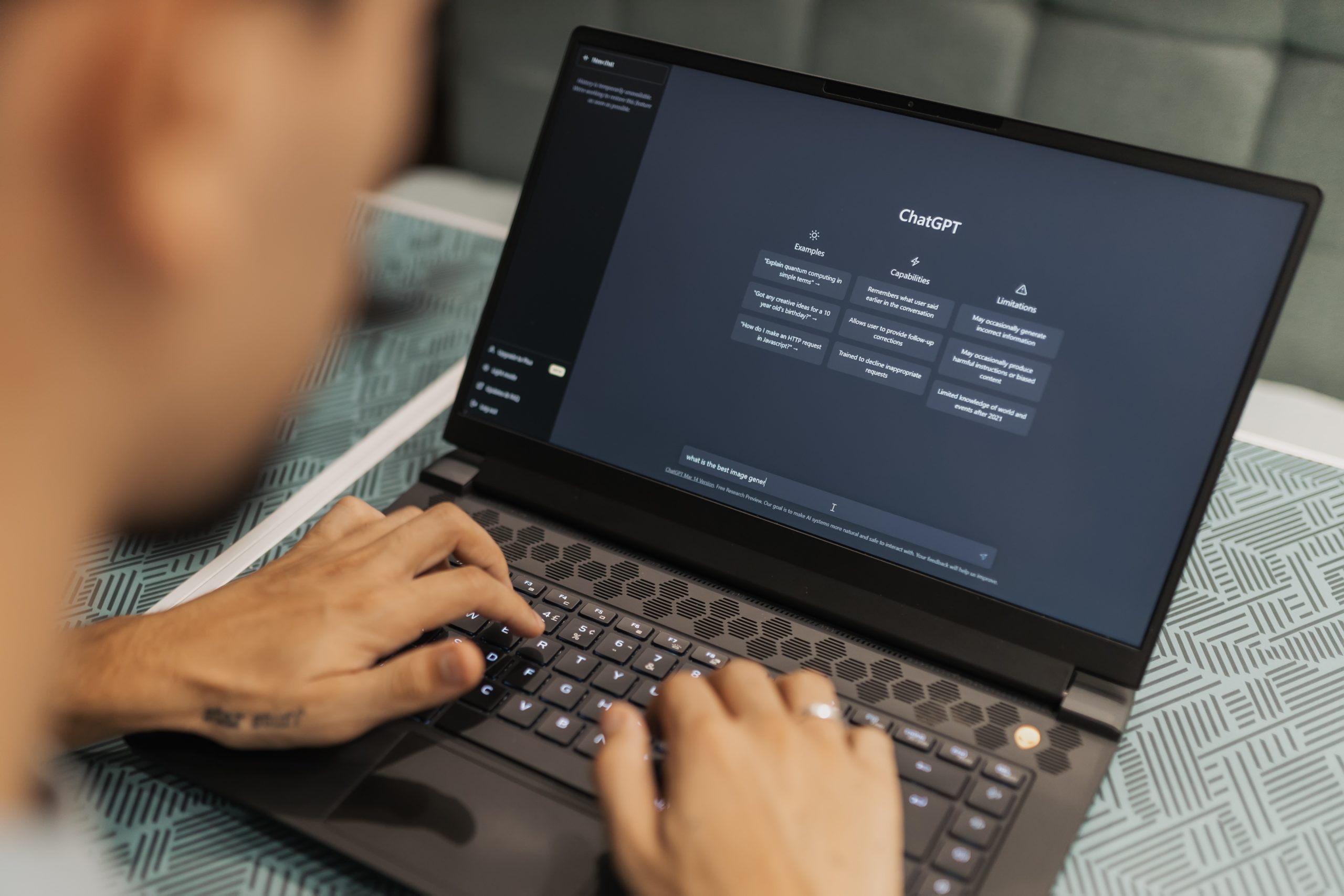
ChatGPT: ¿un aliado o un enemigo de los profesionales de la comunicación?
La Inteligencia Artificial (IA) cada vez está tomando mayor espacio en nuestras vidas. Quién más, quién menos tiene un robot de cocina, un robot que

La conciliación no existe, son los padres
La conciliación no existe, son los padres. Y a veces ni siquiera son los padres porque no consiguen llegar a todo. Ahora que ya huele

Cómo mejorar la comunicación en…
A lo largo del día recibimos una multitud de boletines y alertas de los sectores en los que trabajamos a partir de los cuales elaboramos

El cambio climático y la movilidad, de plena actualidad
Ayer se aprobó la primera Ley de Cambio Climático en España. Como siempre que se aprueba algo en el Congreso, no llueve a gusto de

“El aceite de oliva lo llevamos en la piel”
‘El aceite de oliva lo llevamos en la piel’ este es el claim de la campaña que ha realizado UPA Granada para fomentar el consumo

De mayor, científica, ¿por qué no?
Hoy es uno de esos días que están señalados en el calendario de días clave como de los más importantes. Hoy, hace ya 6 años,

Filomena: El espejismo de la recuperación de las ciudades
Filomena, sin embargo, ha traído muchísimo color, una especie de luz nueva a quien sabido verla. De un plumazo ha peatonalizado las calles y las ha transformado en plazas, llenas de gente – a pesar de la COVID – y llenas de vida.

¿Seguirá el cambio climático en un rincón en 2021?
Nos fuimos de vacaciones dejando todo manga por hombro. El post de balance del año o el de la gestión de las emociones encontradas en

¿Se llenará la España Vaciada?
La vuelta al cole ha estado marcada este año por una especie de carrera de obstáculos. Un poco por las prisas del último momento, siguiendo

El impacto de la pandemia se presenta más fuerte para las mujeres
“…Sin una respuesta adecuada, corremos el riesgo de perder una generación o más de logros”. Estas palabras pertenecen a António Guterres, secretario general de la

El teletrabajo en pandemia no es teletrabajo
El otro día, analizando los posts que habían generado más visitas e interés, vimos que entre los primeros estaba en el que habíamos hablado de
